4 verdades incómodas de la Independencia de México
- Gerardo Australia
- Sep 16, 2025
- 8 min read

Desde finales del siglo XIX padecemos los estragos de lo que se llama la Historia de Bronce, la versión "oficial" de nuestra historia. En ella los héroes son santos laicos y los hechos hazañas gloriosas se cuentan según la conveniencia del poder en turno.
Por ejemplo, durante el Porfirismo, Hidalgo fue el “padre” de la nación, pero Porfirio el “adulto responsable” que trajo progreso al país. En la Posrevolución, ya con el PRI insertado, Hidalgo pasó a ser el "cura mártir", no el que llamó a la insurrección. En el sexenio de Fox (2000-2006) se vio a la Independencia como una empresa nebolieral, donde el “emprendimiento” criollo reemplazaba la lucha popular. Con Peña Nieto (2012–2018) tocó el Bicentenario (2010), que se convirtió en una megaproducción vacía de crítica, llena de spots tipo telenovela histórica.
Pues nada, la Historia de Bronce se creó para educar, memorizar y emocionar, no para explicar ni cuestionar con miras hacia una identidad nacional unificada. Por lo mismo, la historia oficial que cuenta la Independencia quitó traiciones, el racismo y los intereses de clase y usó ríos de liquid-paper (marca registrada) para borrar la participación de los siempre “incómodos” indígenas, negros, pobres, mujeres y “desviados”.
Aquí algunos ejemplos...
I-Morenos talqueados

La Independencia no se ganó sólo con criollos educados, aunque en los murales y libros de texto todos se ven sospechosamente blancos. En realidad, la mayoría del ejército insurgente eran mestizos, indígenas y afromexicanos, es decir pura banda de barrio.
Un gran ejemplo es Vicente Guerrero. Originario de Tixtla, en el estado que hoy lleva su apellido, Vicente era un negroide fuerte, terroso, con la dignidad de quien no pide permiso para almorzarse a la tía (con todo y pantufla). No sólo fue uno de los líderes más valientes e inteligentes, sino que sobrevivió a 11 años de guerra para pasar a ser el primer presidente mulato de América (1829) y en abolir la esclavitud en México antes que Estados Unidos (1829). Su origen popular, su “color moreno subido” (1) y una buena nariz de escopeta 30-30 lo hicieron doblemente peligroso para las élites criollas, que lo toleraban como símbolo, pero no como presidente. Acto seguido: lo traicionan y lo fusilan.
Cabe mencionar que, antes de ser insurgente, Guerrero era dueño del Amazon o UPS sureño novohispano. Su familia se dedicaba a la arriería, transportando mercancías y mensajería entre Tixtla y el puerto de Acapulco. Por eso conocía a la perfección caminos, veredas y montañas, lo que lo volvió imbatible en la guerra de guerrillas. Además, había tejido una red de contactos —arrieros, posaderos, comerciantes— que más tarde se convertiría en su base de datos logístico e inteligencia.

Otro caso de “moreno talqueado” fue Hermenegildo Galeana, también guerrerense y mano derecha de Morelos. Era bravo, astuto y poseedor de un liderazgo nato que lo hizo clave en campañas militares, como la toma de Oaxaca y la defensa de Cuautla. Descendiente directo de africanos esclavizados, su imagen fue blanqueada en retratos oficiales, donde se le dibujó con rasgos europeos, piel clara y uniforme limpio, borrando su identidad racial para encajar en la historia aspiracional.
José María Morelos y Pavón, que no necesita introducción, era hijo de un carpintero blanco y una mujer afrodescendiente. Este heroico mulato fue ejecutado no solo por rebelde, sino como símbolo de una revuelta racial que comenzaba a poner los pelos de punta a la “gente bonita y decente”. Morelos era una verdadera pesadilla para el virreinato, un sacerdote mulato que organizaba congresos, redactaba constituciones y hablaba de repúblicas con un paliacate amarrado a la cabeza... ¡horror!
Lo mismo puede decirse de los hermanos Bravo, Leonardo y Nicolás, aliados cercanos de Guerrero y descendientes de familias afromestizas del sur de Oaxaca. Basta con ver sus retratos en libros de texto y óleos de época para notar que la brocha oficial les pasó encima, haciéndolos víctimas del blanqueamiento estético al servicio de la pigmentocracia.
II-Añadiendo el naranja, amarillo, azul y violeta a la bandera.
En el Virreinato no existía el concepto de “homosexualidad” como identidad. Esto vino hasta el siglo XIX. (2) Al homosexual se le conocía como sodomita y sus vicios eran referidos como el Pecado Nefando (infame), falta tan grave que al escucharla había que persignarse 80 veces seguidas y sentarse un rato en la pila de agua bendita.

La Iglesia y el aparato judicial colonial no distinguían entre orientación sexual, actos privados o consentimiento: cualquier conducta entre personas del mismo sexo —real, percibida o sospechada— era perseguida como crimen, escándalo y amenaza al orden divino.
Sin embargo, desde mediados del siglo XVII se revela un patrón sospechoso: la persecución de la sodomía no era solo cuestión de moral religiosa, sino también una forma de control racial y de clase. La práctica de la homosexualidad no solo era castigada, sino además racializada, usada como prueba de inferioridad entre indígenas, mestizos y afrodescendientes. Para el poder colonial el deseo entre hombres no era solo un pecado, era un peligro político. (3)

Figuras como Francisco Xavier Mina, el guerrillero liberal español (¡un tipazo!) que vino a pelear por la independencia de México y a patrocinarla, fueron rodeadas de un aura “incómoda”. La razón viene por su relación intensa con su tocayo, confidente y compañero de batallas, el sacerdote insurgente Francisco Javier Moreno, con quien vivió, luchó y murió, literalmente.
Por supuesto no hay pruebas explícitas, pero la sospecha inquietó a los cronistas oficiales, quienes optaron por dejar a Mina como "héroe extranjero que vino a ayudar", una figura decotariva, omitiendo que fue un liberal radical, comecuras y revolucionario, que fue el primero en “importar” la guerrilla europea a México con grandes resultados. Su experiencia en las guerras napoleónicas le dio una ventaja táctica inédita en suelo americano: movilidad, emboscadas, disciplina militar moderna y el elemento de la sorpresa siempre presente (4).
Otro caso de llamar la atención es el del brillante y polémico Fray Servando Teresa de Mier, un hombre de inteligencia clara, pluma afilada, nacionalismo visceral y fama de excéntrico. Su problema comenzó el 12 de diciembre de 1794, cuando en un sermón se le ocurrió decir (con argumentos históricos en mano) que la Virgen de Guadalupe no se había aparecido en el ayate de Juan Diego en 1531, sino que el culto guadalupano era mucho más antiguo. Es decir, que la evangelización de América no fue obra de los españoles, sino que ya había comenzado antes… ¡Sas, culebra!…¡Tómala, barbón!

No sólo lo despojaron de sus hábitos, lo corrieron de su congregación y lo mandaron a freír espárragos a Europa, sino que para desacreditarlo lo llamaron (quizás algo le sabían) “impúdico”, “indecente”, “afrutado”, “del otro bando”, “mariposa”, “chico de ambiente”, “floripondio”, “artesano de la maceta ajena”, “del sindicato de las lentejuelas” , “rojillo maricón”, “amiga” … desviado pues.
Al final, su importancia pesó más que las peroratas, ya que fue de los primeros en enfrentar al régimen colonial no sólo con acciones, sino con ideas poderosas que ayudaron a cimentar tanto la identidad como el proyecto de independencia de México
Pequeñas muestras de cómo la homosexualidad fue expulsada del panteón nacional, no por decreto, sino por omisión. Se borró de la historia de los héroes lo que no cuadraba con el ideal de patria viril, católica y mestiza. Ni mulatos afeminados, ni insurgentes sensibles, ni frailes brillantes con afectos intensos entre hombres, todo quedó fuera de la Historia de Bronce.
III-Saliendo por patas
El “desmadrillo” de independencia provocó una de las primeras y más fuertes fugas de talento y dinero en la historia de México, algo que quedó sólo en cartas, registros notariales y en el silencio de la memoria estatal.

Entre 1810 y 1821, la violencia, el colapso del orden virreinal, las revanchas sociales y la incertidumbre económica provocaron un éxodo silencioso pero significativo: peninsulares, criollos acaudalados y profesionales capacitados abandonaron la Nueva España rumbo a destinos más seguros como La Habana, Cádiz, Guatemala, Filipinas y Nueva Orleans. No fue una estampida de masas famélicas, sino una retirada estratégica de los grupos privilegiados que sabían que cuando un régimen se tambalea, las primeras cabezas en rodar son las suyas.
No existe un censo exacto sobre el tamaño de este éxodo —nadie declara “me voy con mis millones, cabra de bolones”—, pero hay estimaciones serias, como la del historiador Brian Hamnett, quien calcula que entre 30,000 y 50,000 personas emigraron entre 1810 y 1825. (5) De estas, al menos 15,000 eran peninsulares ligados al comercio, la burocracia o la Iglesia, y unos 5,000 eran criollos billetudos que salieron por patas llevándose no solo lo que pudieron cargar, sino también el valioso saber técnico (contabilidad, metalurgia, farmacología, pedagogía). Fue una fuga discreta, pero profundamente devastadora.
Por cierto, la Habana se convirtió en el banco favorito de los exiliados mexicanos: entre 1811 y 1815, muchos comerciantes y banqueros establecidos en Veracruz y Puebla trasladaron sus fortunas a la isla, porque seguía siendo colonia española y además segura y próspera, gracias al azúcar.
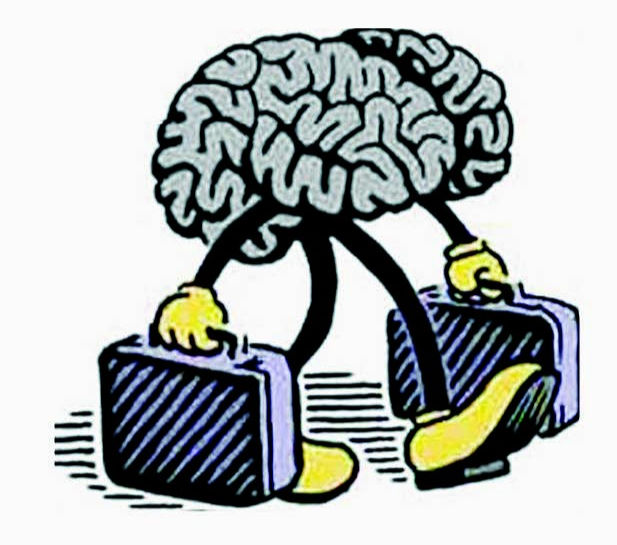
La ciencia y la educación sufrieron un frenazo brutal con la salida de tanto profesional e ilustrado. Médicos notables, como José Ignacio Bartolache, aquellos que tenían academias y hospitales. Muchos ingenieros de minas, esenciales para la economía, emigraron a Perú o España. Maestros, exjesuitas y pedagogos partieron dejando las escuelas vacías. El Real Colegio de Minería y la Universidad Pontificia vieron huir a sus mejores profesores, médicos y alumnos, perseguidos o sin recursos.
Algunos regresaron, pero sin sus bienes. Otros no volvieron nunca, quedándose en Cádiz o La Habana para de ahí formar logias masónicas y redes de poder, enviando cartas, dinero o incluso espías, para seguir metiendo mano en la joven y frágil república.
IV-Y como siempre: las mujeres
Sí, doña Josefa Ortiz de Domínguez —a quien, por cierto, solo conocemos de perfil— fue una pieza clave en la gestación de la Independencia. Pero la casta de mujeres bravas y revoltosas que hicieron posible la insurgencia fue mucho más nutrida. La crónica oficial, tan chauvinista como selectiva, dejó afuera a muchas de las mujeres porque no fueron floreros de tertulia patriótica, sino espías y enlaces vitales en redes clandestinas de comunicación, inteligencia, financiamiento y logística. Llevaban cartas en las enaguas, armas en las canastas, hablaban en códigos bordados y hasta disfrazaban mapas como si fueran novenarios. Como no encajaban en la imagen de mujer “honorable”, sino en la de “rebelde peligrosa”, cuando eran descubiertas el castigo era ejemplar… y brutal.

Así tenemos a Gertrudis Bocanegra, criolla ilustrada de Pátzcuaro que leía a Rousseau en la cocina, en tanto servía como correo de los insurgentes y organizaba rutas de escape y ataque entre Morelos y Zitácuaro. En 1817 fue capturada y torturada con saña para delatar a sus compañeros, cosa que no hizo, para después fusilarla. Ni tumba cristiana le dieron. Ejemplo, sí, pero de lo que se hace cuando una mujer piensa.
Por su parte, Mariana Rodríguez del Toro representaba algo todavía más peligroso: mujer, con hartos doblones (rica, pué) y, para colmo, ideas propias. En 1809 organizó un plan para asesinar al virrey Venegas durante una fiesta, pero fue delatada por su sirvienta. Mariana fue recluida en conventos y cárceles secretas durante años. Su delito no fue solo conspirar, sino hacerlo sin pedir permiso.

Y también tenemos a María Tomasa Esteves y Salas, mestiza de Salamanca, Guanajuato, mujer comprometida que se destacó por ayudar a enfermos y heridos del ejército insurgente, por conseguir información confidencial del ejército realista y por provocar deserciones en las tropas contrarias. Fue capturada y fusilada en agosto de 1814.
¿Y por qué no nos enseñan esto en la escuela? Porque la Historia de Bronce prefirió a las Leonas decorativas, no a las que gritaban. Quiso madres abnegadas, no espías con navaja. Quiso bordadoras, no guerrilleras. Hablar de mujeres torturadas o fusiladas por razones políticas es algo que incomoda al bronce, y al bronce no le gusta que lo rayen con la verdad.
Conclusión pa'no emocionarse de más...
Siempre hay que recordar que la historia oficial no se equivoca… simplemente omite. Y que en esas omisiones a veces está lo más verdadero: no todo lo que brilla es patria.
FUENTES Y NOTAS
1.-Así aparece escrito en el juicio eclesiástico de José María Morelos, según el Archivo General de la Nación, Inquisición, Vol. 123, 1815.
2.- El término homosexual fue acuñado en 1869 por el escritor austrohúngaro Karl-Maria Kertbeny en un panfleto anónimo que argumentaba en contra de las leyes anti-sodomía de Prusia.
3.-Vinson III, B. (2018). Before mestizaje: The frontiers of race and caste in colonial Mexico. Cambridge University Press.
4.-La mejor biografía de este personajazo es la de Manuel Ortuño Martínez (2008): Javier Mina: Héroe de España y de México. Fondo de Cultura Económica.
5.- Hamnett, B. R. (2006). Roots of Insurgency: Mexican Regions, 1750–1824 (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511529243






Comments